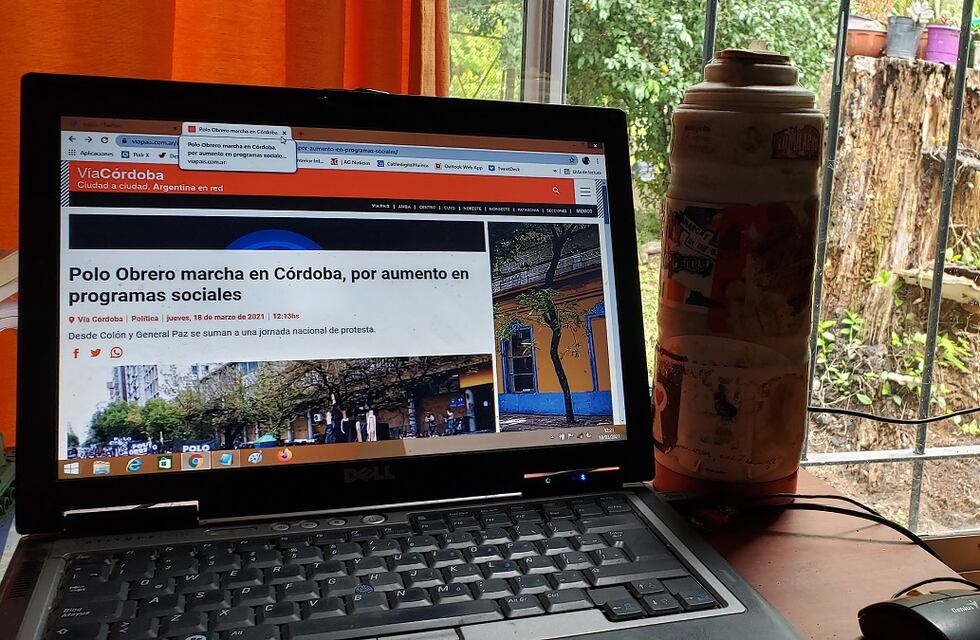Tengo 48 años, soy periodista desde los 19, me he reconvertido varias veces en mi carrera, he escrito con una portátil en toda clase de lugares y esta es la primera vez que publico en primera persona, mirando cómo se tambalea el verano, por la ventana de casa.
Antes de continuar, debo aclarar que además del crónico mal humor que me generan ciertos gajes del oficio, soy un agradecido por todo lo bueno que me ha pasado en casi 30 años y eso incluye haber podido trabajar en medio de una cuarentena que hizo estragos en la economía y la tranquilidad de millones de familias argentinas, y que tendrá un impacto que se sentirá por años.
Haber surfeado la conversión digital de nuestro oficio nos predispuso a lo que se vino en 2020 y tal vez los periodistas hemos sido de los que menos sufrimos este advenimiento del teletrabajo, pero igual creo que nada me había preparado para ser un periodista en cuarentena, dejar la redacción y separarme físicamente de los compañeros para enfrentar cada jornada en casa fue un problema.
Claro que hubo cosas a favor: con Érika y nuestro hijo Hermes vivimos en Unquillo, a 23 kilómetros de mi lugar de trabajo, por lo que no tener que despertarme a las 6.30, para recorrer esa distancia en mi bicicleta apareció como una clara ventaja en esto de teletrabajar, indudablemente.
Como recién acabábamos de mudarnos no hubo tiempo para que nos conecten Internet así que empecé a trabajar desde la casa de Marcela, mi suegra, que vive a 100 metros y me permitió instalar mi “oficina” en su garaje, con una vista única hacia la calle, interrumpida por acacias y espinillos.
Llamamos, escribimos, llamamos de nuevo, pero nunca vinieron a conectarnos así que la estadía en lo de Marcela se hizo tan larga como la cuarentena; hasta que encontramos alguna solución y desde este verano pude comenzar desde nuestra casa. Seguimos esperando que vengan, señores de Internet.
En el casillero en el medio entre los pro y los contra queda la experiencia de tener que acostumbrarse a interrupciones en la tarea profesional como cambiar un pañal (a los políticos como a los pañales hay cambiarlos y por la misma razón), atender a los muchachos que traen el agua los viernes, abrirle la ventana al Garra o sacar unas 1.500 veces a la gata Kali que insiste en dormir al calor de la batería de la notebook.
Con el correr de los meses y el tedio de la cuarentena eterna, las cosas se fueron acomodando y hasta le pude tomar el gusto a levantarme 15 minutos antes de las 8, para empezar puntual, aunque no dejé de extrañar la redacción y la calle.
Todo se había acomodado, Hermes aprendió a caminar en agosto, me recompuse a medias por el robo de mi bici en noviembre, pudimos ver a la familia en las fiestas, incorporamos al cachorro raza “ladrador” Áyax, disfrutamos de algunas tardes de enero en la reserva de Los Quebrachitos y hasta festejamos mi cumpleaños con la visita de dos amigos y colegas.
2021 pintaba distinto, pero apareció el coronavirus.
Una amiga que vino de visita con sus dos pequeños hijos nos llamó algunos días después para avisar que estaba contagiada y así comenzamos a vivir en primera persona el covid-19, un juego mental en el que la máxima preocupación era nuestro Hermes, que al final sólo tuvo unas líneas de fiebre y algo de decaimiento.
En mi caso los síntomas no tardaron en presentarse como una especie de estado previo a la gripe y aunque siempre compartí la idea de que no era sano creer que “no pasa nada” pensé que el Mundo se estaba haciendo mucho problema por algo que no era para tanto.
Al final de la primera semana enfermo, la cosa cambió una noche de sábado, en la que sentía un dolor intenso en todos los huesos del cuerpo, había perdido el gusto y el olfato, pero todavía no llegaba lo peor: no me entraba el aire a los pulmones.
Estaba en jaque, los de Defensa Civil me habían dicho que ante cualquier complicación tendríamos que ir al hospital de Unquillo, pero no tenemos auto y pensé que deberíamos tenerlo, y pensé que fumar desde los 12 años tenía este precio y que no iba a ver crecer a mi hijo, por lo que le pedí a Dios, al que sólo le había hablado una vez para decirle gracias, que me lo cuide.
Hice mis ejercicios de respiración que aprendí cuando estudiaba locución y de a poco, el aire volvió a entrar; y aun todo dolorido, me arrastré fuera de la cama ese domingo, con un desánimo agobiante que me duró toda una semana más, hasta que el virus se cansó de mí y se fue.
Ese lunes, me levanté, como pude, a las 8 menos 5 y prendí la computadora, para empezar la jornada, patrullando las redes como decimos en broma, leyendo lo que se publica en otros medios cordobeses y buscando el tema más relevante del día para empezar.
Se me había hecho más necesario que nunca el trabajar, se había convertido por dos semanas en mi tiempo libre, en el descanso de mi mente, el recreo al coronavirus y la pesada carga de mis temores por la salud de los míos, que ahora están esperando que termine este texto para ver qué comemos, porque para algo soy el cocinero oficial en esta casa.